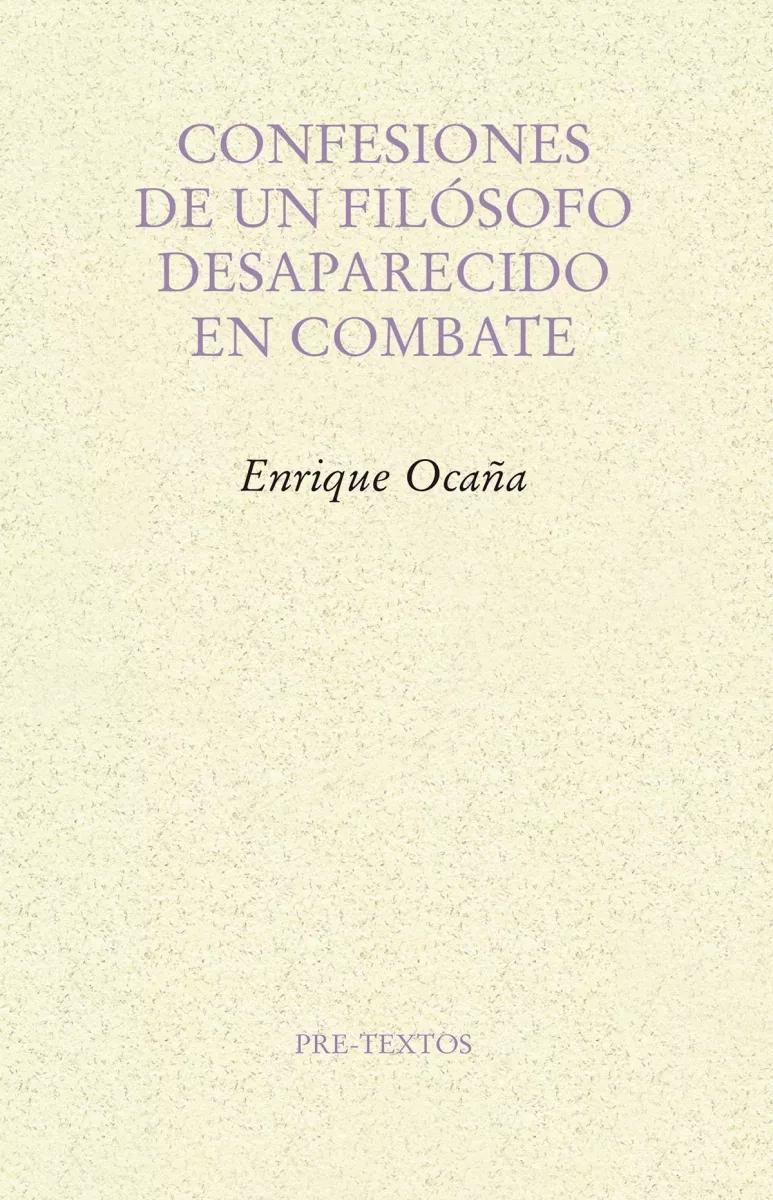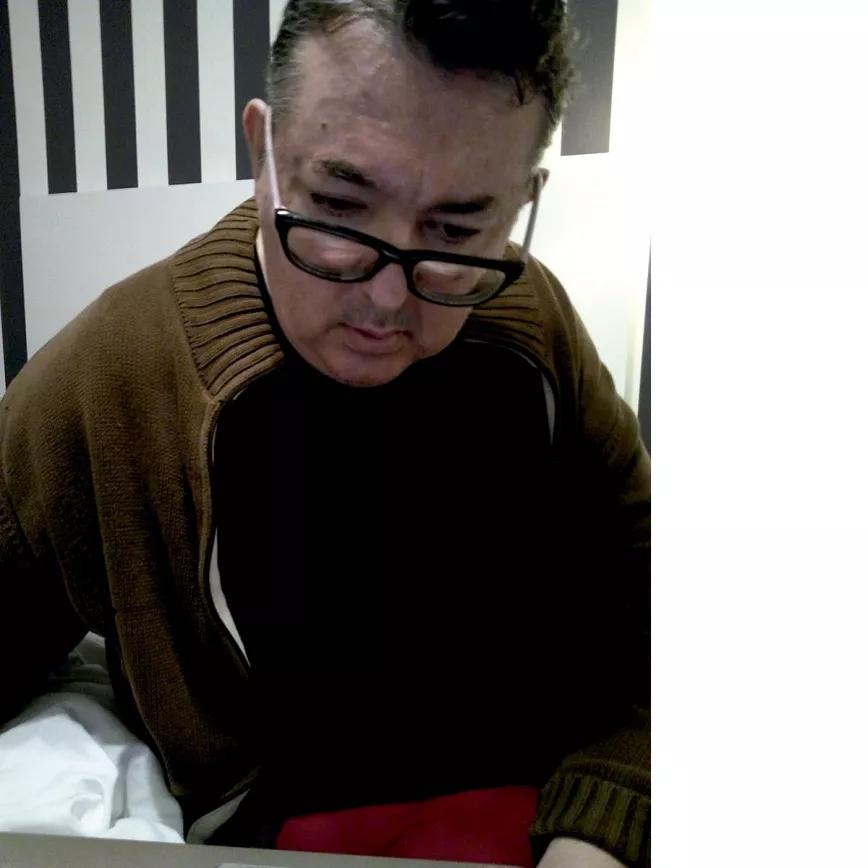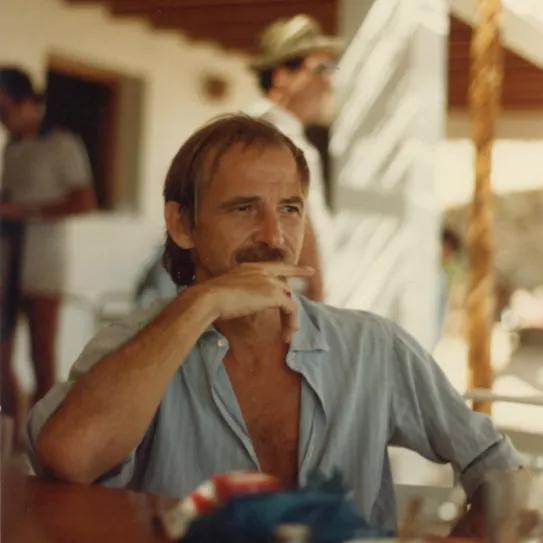Al poco de trabar amistad, Antonio Escohotado me habló de un brillante y prometedor filósofo valenciano que, viviendo como vivía en Castellón, tenía que conocer a toda costa. Finalmente, trabé relación con Enrique Ocaña, que entonces debía de rondar los veinticinco años, con motivo de la defensa de su tesis de licenciatura. Luego volví a coincidir con él y con el poeta Miguel Ángel Velasco, nuestro hermano del alma, en un curso de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, en el que también estuvieron Albert Hofmann, Thomas Szasz y otros pesos pesados de la farmacofilia. Durante años seguimos encontrándonos en cursos de verano de la UNED, en Denia, en Ávila o en Jávea, donde vivía Miguel Ángel, mientras ampliábamos nuestras experiencias con todo tipo de sustancias psicoactivas: alcohol, hachís, marihuana, LSD, MDA, MDMA, 2C-B, GHB, cocaína, heroína… ¡No le hacíamos ascos a nada!
Seguí su evolución a través de su libro El Dioniso moderno y la farmacia utópica (1993), finalista del Premio Anagrama, en el que indagaba con exquisita hondura en la obra de autores del XIX y XX que escribieron sobre sus experiencias con drogas: Nietzsche, Jünger, Gottfried Benn, Walter Benjamin; de Más allá del nihilismo (1993), un magistral estudio sobre la obra de Ernst Jünger, y de sus otros libros: Duelo e historia (1996), otro ensayo sobre Jünger, y Sobre el dolor (1997), que versa sobre diversas interpretaciones del dolor, desde Kant hasta Nietzsche, pasando por Hegel y Schopenhauer, e intenta ofrecer algunas claves desde las cuales mostrar y comprender mejor nuestras heridas. También pude disfrutar de su rigurosa traducción de Acercamientos: drogas y ebriedad (2000), del citado Jünger. Sin embargo, empezamos a distanciarnos a raíz de su estancia becada en Italia. Desde entonces, Enrique ha sido como el Guadiana en mi vida, alternando prolongadas desapariciones con súbitas reapariciones. La última ha sido a propósito de la publicación de un nuevo libro: Confesiones de un filósofo desaparecido en combate (Valencia, Pre-Textos, 2018), lo cual nos ha dado pie a entablar la siguiente conversación.
Enrique, convendrás conmigo que hay confesiones para todos los gustos... Pasando por alto las de San Agustín, fundadoras del género, la escritora Josefina Aldecoa nos legó las de una abuela, sir Laurence Olivier las de un actor, Leary las de un adicto a la esperanza, Umberto Eco las de un joven novelista, Onetti las de un lector, Jorge Ordaz las de un bibliófago, Azorín las de un pequeño filósofo... Ahora llegas tú, dándole una vuelta de tuerca, con tus Confesiones de un filósofo desaparecido en combate. La primera pregunta parece obligada: ¿dónde estuviste combatiendo y contra quién libraste ese combate?
En primer lugar, combatí contra mis propios demonios y, en segundo lugar, contra la concepción academicista del saber y una cultura que premia el éxito económico frente al saber.
En este libro mantienes un tono narrativo ajeno a tus anteriores ensayos, experimentas con el uso de las formas del pronombre personal, evitando al máximo el uso del yo... Pero has cambiado el título que le diste inicialmente: De perdidos al río. Puede que resulte menos literario que el definitivo, pero, a mi juicio, contenía una declaración de principios o, como mínimo, de intenciones del que se ha visto despojado. No sé cómo lo ves...
De perdidos al río es una expresión que procede de la jerga militar, cuando un ejército era acosado y se veía acorralado entre el enemigo y un río. En esta tesitura había quien prefería lanzarse al río. Sí, durante cierto tiempo barajé este título menos literario, pero al final decidí que el texto pertenecía al género de las confesiones, entre otras cosas (añado un diario de sueños vívidos, donde por cierto apareces, Juan Carlos, sin ser mencionado, en uno de los sueños sobre tríos, en el que me dejas tirado llevándote a la tía y el gramo de caballo). Confesiones de un filósofo desaparecido en combate se ajusta más al contenido y aparece la enigmática figura del filósofo desaparecido en combate. Desde luego, este filósofo puede considerarse un fracasado o un emboscado. Retirado en las soledades de Petrer, comencé el libro con cuarenta y cinco años y en Valencia a los cincuenta todavía andaba rumiándolo. Mi pretensión era escribir un texto donde desapareciera la preeminencia del yo y dejase paso a las otras formas del pronombre personal, lo que daba un toque personal a mis confesiones. Esto lo aprendí de mi maestro Jean Améry. También barajé el título de Confesiones de un filósofo politoxicómano y bipolar, pero también acabé desechándolo.
Bueno, disculpa por haberme quedado con la chica y con el jaco, aunque fuera en sueños… Pero volvamos si te parece a la nómina de ilustres confesos: Rousseau, Neruda, el cardenal Enrique y Tarancón, Eugenio d’Ors, Richard Wagner y un largo etcétera. ¿De qué necesidad surge este género en principio tan impúdico?
Surge de la necesidad de expresar con sinceridad e implacabilidad tus propias experiencias.
Desde el siglo XIX, diversos autores nos han ofrecido grandes confesiones drogadas… Tenemos las Confesiones de un inglés comedor de opio, de Thomas de Quincey; Opio. Diario de una desintoxicación, de Cocteau; Junkie, de Burroughs; I was a Drug Addict, de Leroy Street; Yo fui morfinómano, de Barney Ross; Salida de las tinieblas. Memorias de un toxicómano, del Dr. Juan Alonso Pérez; Cómo detener el tiempo. La heroína de la A a la Z, de Ann Marlowe… ¿Qué crees que aportan tus confesiones a este subgénero?
Aportan la perspectiva de un adicto filósofo en el contexto de los años noventa dentro de un artefacto literario que incluye elementos autobiográficos y apuntes ensayísticos. Desde luego, no tiene una intención expiatoria, aunque documente mi adicción con informes psiquiátricos. No pretendía originalidad. Siguen el modelo de Thomas de Quincey, con un toque de Lou Reed y Pink Floyd.
Has mencionado la década de los noventa. Desde luego, los ochenta fueron muy hedonistas, noctivagos, ebrios hasta la saciedad... Pero los noventa no se quedaron a la zaga. Más allá de la consunción hiperacelerada del capital orgánico, ¿crees haber atesorado alguna enseñanza de todo aquel desmadre?
Los años noventa, al menos en mi círculo más próximo, aportaron una voluntad de conocimiento de los estados alterados de conciencia que no conocía límites. Por mi parte experimenté que el exceso no siempre conduce al palacio de la sabiduría.
Haces tuya la máxima del filósofo alemán Odo Marquard parafraseando a Kant: “La filosofía sin experiencia es vacía, la experiencia sin filosofía es ciega”. Y en consecuencia, en tu libro alternas profundas reflexiones con demoledores informes psiquiátricos. Lo cual me lleva a preguntarte, ¿dónde dirías que se encuentra la frontera que delimita la psiconáutica del psiconaufragio?
La frontera se encuentra en el exceso, en la falta de templanza, no en ninguna enfermedad. El psiconaufragio también te aporta enseñanzas y te obliga a una introspección ardua. Como decía Canetti, hay que abordar al interlocutor más cruel, que no es sino uno mismo… Se podría citar aquí Un descenso al Maelström, de Edgar Allan Poe, como modelo de afrontar un naufragio.
Describes tu particular descenso al infierno sin escatimar detalles… ¿No te preocupa que alguien piense que el tuyo ha sido un simple caso más de indigestión de drogas?
Desde luego que ha sido una indigestión de drogas, pero no un caso más, porque añado el elemento reflexivo que conduce al conocimiento de uno mismo.
“La frontera se encuentra en el exceso, en la falta de templanza, no en ninguna enfermedad. El psiconaufragio también te aporta enseñanzas y te obliga a una introspección ardua”
En tu opinión, ¿qué drogas propician más ese elemento reflexivo? ¿Las de paz, las de brío o las de excursión psíquica?
Desde luego, sin menospreciar a las drogas de paz y de brío (Burroughs confesó que de la heroína había aprendido cuanto Platón había teorizado sobre la insaciabilidad del deseo y Jean Cocteau dijo que con el opio el cuerpo piensa), las de excursión psíquica son las que aportan mayor conocimiento, aunque se padezca un mal viaje, porque de los malos viajes también se extraen enseñanzas. De ahí que haya añadido a mi libro un capítulo dedicado al mal viaje inspirado en mis propias experiencias.
Tus confesiones no tienen el propósito de alentar al consumo de drogas, pero tampoco a disuadir a quien se le antoje probarlas. ¿No temes que alguien pueda acusarte de pusher?
No me preocupa que me acusen de inductor, ese es un riesgo que hay que asumir cuando se confiesa que has gozado con ciertas drogas, aunque no se oculten sus sinsabores. No recomiendo el uso de drogas a menores, sino a adultos reflexivos que quieran ampliar su conciencia o simplemente hacer un uso lúdico de las drogas. Lo que no voy a hacer es entonar el mea culpa y sermonear a los adolescentes sobre los aterradores peligros que se ocultan hasta en el más inocente porro.
Ciertamente, tus confesiones son seculares y no muestran arrepentimiento ni ánimo de conversión, aunque reconoces en ellas tus ilusiones, tus extravíos, tu tendencia a la politoxicomanía, desde una perspectiva ajena a los drogabusólogos. ¿Te consta si alguno de los médicos que te ha tratado a lo largo de estos años las ha leído?
Estoy por regalárselo a mi psiquiatra actual (a la que prácticamente no conozco), aunque no sé cómo se tomará mi desconfianza hacia el estado terapéutico y el estamento de los drogabusólogos.
Casi puedo imaginarlo… Por cierto, ¿sigues pensando después de todos esos diagnósticos médicos que la enfermedad mental no es más que un mito, como aseguraba el psiquiatra Thomas Szasz?
No hay que confundir la esquizofrenia con la bipolaridad o depresión maniaca. Esta supone una alternancia de picos de euforia y bajones depresivos. Yo no he sido diagnosticado como esquizofrénico. Creo que la perspectiva de Szasz sigue siendo válida, pero por mi propia experiencia creo que la enfermedad mental o ciertas enfermedades mentales se encuentran en un punto intermedio entre mito y realidad. Respecto a la bipolaridad, yo recomendaría el libro de Eduardo Grecco La bipolaridad como don. Este psiquiatra heterodoxo considera que los bipolares somos sujetos potencialmente creativos. Y si repasas la historia de la cultura te encontrarás con casos como Jimi Hendrix (recuérdese su tema “Manic depression”) o Aby Warburg, que se tiró nueve años internado, diagnosticado como esquizofrénico, aunque después Ludwig Binswanger lo consideró un maniaco-depresivo. Hoy día abundan los casos de bipolaridad entre famosos y gente de la cultura. Es la enfermedad de moda. Yo he experimentado los picos de euforia, que pueden llevarte a la ruina económica, y los estados depresivos, aunque en un principio creía que era una enfermedad sin referente ontológico. En cualquier caso, no he sido un paciente muy respetuoso con la medicación legal prescrita y no asumo la bipolaridad como una condición fundamental.
Me costa que durante todos los años de extravío en combate has estado ejerciendo la docencia en institutos de educación secundaria. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia como docente?
Mi experiencia de la docencia ha alternado entre la satisfacción y la decepción, rayando la depresión. En los institutos no hay colaboración entre los diversos departamentos, cada disciplina se imparte aislada del resto. Por otra parte, los profesores no estamos para ejercer labores policiacas y siempre me ha disgustado la concepción rigorista de la enseñanza. Sí, he hablado en clase de la experiencia con drogas, de Hofmann, de Eleusis, pero siempre con un tono objetivo. A pesar de todo, recuerdo que tras una clase un alumno se me acercó y me ofreció un cogollo de maría.
Hace años para conseguir drogas había que buscarlas, moverse por lugares muchas veces peligrosos, tratar en más de un caso con gente indeseable... Ahora, gracias a la Deep Web te la llevan a casa a golpe de clic. ¿Cómo ves los cambios que se han producido en el mercado de las drogas? ¿Qué vaticinas para el futuro?
He conocido la época en que tenías que buscarte la vida en toda clase de antros y callejuelas. No he recurrido a internet, que facilita enormemente la adquisición de drogas. También he conocido al camello que se presentaba en tu casa y te servía a domicilio a cualquier hora del día. Lo prefiero. Desde luego, el poder no tardará en controlar estas nuevas modalidades del mercado de drogas. No puede permitirlo. Pero lo va a tener difícil. La libertad farmacológica siempre va un paso más allá del poder del estado policial y terapéutico.
Querido Enrique, para finalizar, ¿cuáles son tus planes después de este fulgurante resurgimiento?
No tengo ni la menor idea sobre qué voy a escribir en el futuro. A veces pienso que he escrito no solo unas confesiones sino un testamento.
¡Vaya! Yo todavía espero más lecciones tuyas de filosofía cargada de experiencia…