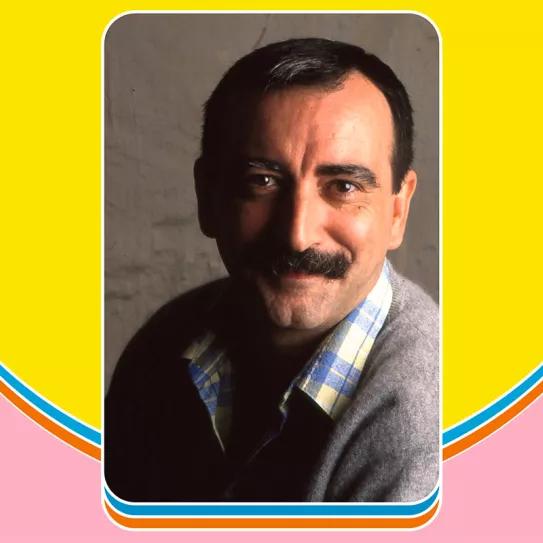Proust, el tumbado
Marcel Proust nació el mes de julio de 1871 en Illiers, localidad cercana a París. Primogénito del matrimonio formado por Jeanne Weil, acaudalada hija de un agente de bolsa, y del doctor Adrien Proust, famoso por adoptar el cordón sanitario para evitar la llegada del cólera a Europa (de tanta actualidad por el COVID). Su hermano menor, Robert Proust, fue también un reputado galeno, por lo que la profesión y los medicamentos van a estar presentes en su vida desde la más tierna infancia. Diesbach, biógrafo del futuro escritor, menciona que Proust, con apenas nueve años, sufre un ataque de asma al volver de un paseo familiar. Aquella dolencia, que se ha declarado de súbito, parecía tener un origen nervioso y es tratada con morfina, según cuenta el propio escritor a su criada Celeste Albaret: “Mis padres se aterrorizaban cada vez que me daba una crisis. A veces pasaban toda la noche en vela, junto a mi cama, temiendo que me iba a morir […] el asma apenas me dejaba respirar. Pero, como no mejoraba, llamó a uno de sus colegas médicos. Este vino a casa y no vio otra solución que inyectarme morfina”. Desde entonces, Proust fue un niño tratado con exceso de mimo por sus progenitores, llegando a una relación casi edípica en el caso de su madre, de la que procuraba un beso cada noche antes de dormir hasta bien entrada la adolescencia. Aquejado a menudo por la fiebre del heno y los caprichosos ataques de asma, Marcel se fue acostumbrado a recrear la vida desde su lecho: “Once de la noche, diecisiete años... He cerrado la ventana. Estoy acostado. Mi lámpara posada junto a mi cama en una mesilla, en medio de vasos, frascos […] Vivo en un santuario, en medio de un espectáculo. Soy el centro de las cosas y cada una depara sensaciones o magníficos o melancólicos sentimientos que disfruto. Desfilan ante mis ojos visiones espléndidas. Es grata esta cama... Me duermo”. Marcel Proust hará de su tálamo solitario parte esencial de su vida. No en vano, Juan Carlos Usó le incluyó dentro de los “ilustres tumbados” en su ensayo al efecto. Mantuvo “horizontal” correspondencia con su “ruidosa” vecina de arriba, a la que no llegó a conocer, e incluso mandaba notas a su madre a una habitación contigua a través de la sirvienta. Sin embargo, el caso de Proust es particular, pues a grandes temporadas de colchón le sucedían súbitos arranques de actividad, sobrevenidos de madrugada y motivados por grandes dosis de cafeína o inyecciones de adrenalina.
En busca de Proust
Su privilegiada hacienda le permitió llevar una vida acomodada. Proust fue un niño enmadrado y un adolescente con gusto a inmiscuirse en los salones de la aristocracia parisina, a la que siempre quiso pertenecer. Como estudiante destacó por su ineptitud “tanto para los juegos como para los deportes” y su tendencia al “intelectualismo”. La presión paterna le hizo licenciarse en derecho, y llegaría a ejercer quince días como ayudante de procurador, suficientes para renunciar a trabajar como letrado el resto de su vida. Acude voluntario a un servicio militar donde los mandos le colman de atenciones, le invitan y hasta le permiten pernoctar en un “restaurante con pensión” situado a trescientos metros del cuartel. Su impuntualidad, su “torpe aliño indumentario” y la exigencia de atenciones marcan los rasgos de una personalidad poco dada al compromiso. Ingresa como bibliotecario sin sueldo en la Biblioteca Mazarine de París, donde su trabajo consistirá en pedir excedencias o exenciones temporales de servicio. Hasta bien entrada su juventud lleva una intensa vida nocturna que obliga a su entorno a respetar su sueño, “que se prolonga más allá del mediodía”. Proust acude a los prostíbulos y tiene sus primeras relaciones homosexuales, que la familia oculta de forma hipócrita. El escritor va pergeñando en la última década del siglo xix la novela Jean Santeuil, y al comenzar el siglo se inmiscuye en la traducción de Ruskin, que utiliza como excusa para iniciar un peregrinaje por Europa con el fin de reconstruir los textos viajeros del autor británico. Proust acabará abandonando ambos proyectos. Jean Santeuil sería publicada de manera póstuma en 1952. En ella se revela la autobiografía del joven Proust y sus aspiraciones aristocráticas. El texto se ha considerado el embrión de En busca del tiempo perdido, del que el autor solo publicó en vida tres de los siete volúmenes: Por el camino de Swann (1913), A la sombra de las muchachas en flor (1919) y El mundo de Guermantes (1922). Por la segunda parte de la heptalogía recibió el premio Goncourt, convirtiéndole en el autor del momento.


¡Quizás ahora sería un morfinómano!
No es extraño que su amigo León Daudet dijera: “Como médico, puedo decirle que la mala salud de Proust se debe a la morfina”
También Proust (véase “Juan Ramón y los opiáceos”, Cáñamo, n.° 242) renegaba de los escritores que recurrían a los paraísos artificiales, y agradeció que los primeros pinchazos del alcaloide no le hicieran efecto: “Pues como mi asma no me ha abandonado, si hubiera tenido la mala suerte de que me aliviara, hubiera cedido a la debilidad de ponerme yo mismo una inyección […] Y quién sabe, ¡quizás ahora sería un morfinómano!”. Sin embargo, Proust fumaba a menudo cigarros Espic para aliviar sus ataques de asma, que alternaba con “fumigaciones” de polvos Legras. Aquellos pitillos recomendados durante el siglo xix para los accesos asmáticos contenían una mezcla de estramonio, beleño, belladona, opio y cannabis, mientras que las pulverizaciones contenían datura y opio. Las inhalaciones se alternaban con otros medicamentos e incluso ingestas alcohólicas masivas que la medicina del momento consideraba un paliativo: “Llevaba ya un tiempo padeciendo ahogos y nuestro médico […] me había aconsejado –además de la cafeína, que me prescribía para que me ayudara a respirar– tomar cerveza, champán o coñac cuando notara la llegada de un ataque. Estos abortarían –decía– con la ‘euforia’ causada por el alcohol”. A veces las libaciones eran de sidra, oporto, vino blanco o ron. Los numerosos médicos que trataron a Proust añadieron otras terapias como cloroformo, jarabe de éter, Sedobrol, cloral, Veronal, Trional, barbital, evatmina, fibrina, valeriana, amilo, dial, polvos Escouflaire y heroína. A veces ingería aguas bicarbonatadas arsenicales, silíceas y ferruginosas, y era purgado con enemas de calomelanos, glicerina, laxante Leprince o mercurio, tal y como se desprende de una lectura de sus obras y de la escasa correspondencia traducida al castellano.

Un maníaco muy simpático
Aún no ha cumplido los treinta cuando Marcel Proust comienza a llevar una vida de impedido, con largas temporadas en cama, desde donde teje una red de cadenas emocionales que le permitan gobernarlo todo. Utiliza el asma y sus neurosis para conformar lo que denomina “la enfermedad”, que le sirve como excusa perfecta para poder cancelar visitas indeseadas. Sus hábitos de vida y escritura nocturnos no cambian, y la necesidad de dormir hasta tarde junto a la toxicidad medicamentosa comienzan a generarle fobia a los ruidos (llega a tapizar las paredes de corcho y regalar zapatillas de felpa a los niños que vivían en el piso de arriba), así como una repugnancia a determinados olores. Proust abusa cada vez más de los medicamentos. Uno de sus muchos doctores le advierte: “Vaquez me ha recomendado que no me enganche ni a la morfina (¡en eso puede estar tranquilo!) ni al alcohol, que juzga igualmente funesto, bajo todas sus formas”. Quizá las virtudes astrigentes de los opiáceos y la escasa dieta le condujeran a las lavativas mercuriales a las que se veía sometido. En 1905, finalmente, accederá a ser internado en un sanatorio para poder desintoxicarse “de todos los remedios ingeridos sin discriminación”. Proust lleva veinticinco años jugando con su enfermedad, de la que se vale para imponerse a sus allegados, tal y como se desprende de la lectura de sus cartas. A los numerosos dormitivos responde con “dosis masivas de cafeína” de hasta diecisiete tazas, haciéndole salir de su lecho precipitadamente y de madrugada hacia el domicilio de cualquier incauto. Al amanecer intenta conciliar el sueño con gramo y medio de Trional, y achaca a los ruidos cotidianos su falta de sueño. Sus extravagantes apariciones desaliñadas y excéntricas dejaban al servicio generosas propinas, y a sus visitantes, una arrolladora elocuencia, lo que le convertía en un maníaco muy simpático.


Extrañas citas en un hotel
En los últimos diez años de su vida abandona la cama cada vez menos. Desde allí comienza a dirigir nefastas operaciones bursátiles que le llevan a la ruina poco a poco. Muertos sus padres y asediado por los rigores de la Gran Guerra, se encierra en su mundo literario con la elaboración de En busca del tiempo perdido, un enorme friso de la Francia de entresiglos, donde la medicina y la farmacia están muy presentes. Para André Gide, en los últimos años de su vida Proust muestra “su preocupación por reunir simultáneamente, durante el orgasmo, las sensaciones y emociones más heteróclitas”. Según su biógrafo Ghislain de Diesbach: “La curiosa amalgama de sadismo y masoquismo que constituye la base de su temperamento ha despertado, moviéndole a ciertas extravagancias”. Existen varios testimonios que hablan de “las perversiones” de Proust. En el Hotel Marignu, el escritor elegía un efebo junto al que se masturbaba sin tocarse. Cuando tenía problemas para culminar “me indicaba que me retirase y Albert [Le Cuziat] traía dos ratoneras. En cada una de ellas había una rata que llevaba tres días sin comer. Arrimaban las dos jaulas abriendo las trampillas... Los dos animales hambrientos se arrojaban al punto el uno sobre el otro, lanzando gritos desgarradores y destrozándose con uñas y dientes. Marcel Proust alcanzaba entonces el placer”. El testimonio de Maurice Martin du Gard (premio Nobel de literatura en 1937) apunta en el mismo sentido. En sus memorias, comenta que Proust mantuvo “extrañas citas en un hotel de las afueras donde, mientras permanecía en una habitación con un joven disfrazado de agente de policía, degollaban a un pollo en la habitación contigua”. Quizá el éxito que cosechaba le empujase a buscar nuevas experiencias que incorporar a su obra en marcha.

Una gorda vestida de negro
El régimen farmacológico de Proust, que le cuesta “varios cientos de francos al mes”, va en aumento a medida que disminuye su dieta, limitada a café y cruasanes. Continúa automedicándose a capricho y debe elevar la dosis de somníferos y de excitantes para salir del letargo que los sedantes le procuran. El hábito ha hecho que la química pierda su eficacia. Proust sufrió graves intoxicaciones y llegó a estar en coma tóxico dos veces, una en 1917 y otra en 1921. Se quejaba de que “el cloral le estaba provocando hoyos en el cerebro”. Ya en 1905 escribe un mensaje casi ilegible a su madre donde le dice: “Fumo todo el tiempo. Podrías, por lo que pueda pasar, procurarte heroína, aunque estoy absolutamente decidido a no tomarla […] Por prudencia, más vale que tengas la heroína”. A sabiendas de que recibe una primera inyección de morfina con nueve años, que los opiáceos formaban parte de casi cualquier medicamento en las boticas de entresiglos, que era un compuesto de sus “fumigaciones” y de los cigarrillos Espic que fumaba contra el asma, no es extraño que su amigo León Daudet dijera: “Como médico, puedo decirle que la mala salud de Proust se debe a la morfina”. En sus últimos años de vida, Proust hará caso omiso a los médicos. Apenas come y apenas duerme. En 1917, leemos en su epistolario: “Quizá el no haber dormido más que un cuarto de hora en seis noches, y el haberme levantado exclusivamente para esa cena, había agudizado mi sensibilidad”. Repasando las memorias de su sirvienta, Celeste Albaret, sabemos que el escritor prohibió que ningún médico entrase en su habitación y mucho menos que pudieran inyectarle nada contra su voluntad. La noche del 17 al 18 de noviembre de 1922, Proust le pide a Celeste que no apague la luz: “Hay una mujer gorda en el cuarto. Una gorda vestida de negro, horrible... Quiero verla bien”. Celeste contravino las órdenes de su amo. Llamó a los médicos, entre ellos su hermano Robert Proust, cuando su estado era ya irrecuperable. Antes de expirar, el escritor tuvo aliento para coger la muñeca de su sirvienta y pellizcarla por no haber cumplido su promesa.